Contra el mito del heroísmo: la trampa de romantizar la discapacidad
Por Luisa Montoreano
En un contexto de creciente desigualdad y desfinanciamiento, las narrativas que exaltan la “superación” individual de las personas con discapacidad refuerzan estereotipos y omiten la responsabilidad del Estado y la sociedad. ¿Cómo desmantelar el mito del héroe inspirador para pensar a la inclusión desde una mirada estructural, ética y equitativa?

No es novedad que el grupo marginado más grande del mundo es la población con discapacidad. Se trata de unas 1.000 millones de personas que representan alrededor del 15% de la población mundial, según un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021).

punto focal de la OIT
En este contexto, María Eugenia Quintana, punto focal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en temas de inclusión de personas con discapacidad, recuerda que “La mirada inclusiva asume que todas las personas tienen capacidad, lo que, en algunos casos, va a requerir hacer cambios en materia de accesibilidad o proveer los ajustes razonables que algunas personas con discapacidad van a requerir”. Indica también que, a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), la discapacidad se define a partir de las barreras que se presentan en el entorno, que son las que impiden que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad como las demás personas.
Aun así, la sociedad sigue inmersa en un capacitismo tan profundamente arraigado que muchas veces resulta difícil de detectar. Esta lógica parte de la suposición de que las personas con discapacidad no tienen capacidad para estudiar o trabajar, o que su capacidad es limitada. Bajo esa mirada, no es raro que empresas, instituciones educativas o centros de formación profesional rechacen su contratación o admisión. La lógica capacitista no pone el foco en las barreras del entorno, sino que centra el problema en la discapacidad misma.
¿Qué es el inspiration porn y cómo se relaciona con la lógica capacitista?

El término inspiration porn fue popularizado por la activista y escritora australiana Stella Young, quien lo definió como el uso de imágenes, historias o frases motivacionales que presentan a personas con discapacidad realizando actividades cotidianas como si fueran logros extraordinarios. Estas representaciones no están pensadas para empoderar a las personas con discapacidad, sino para inspirar a las personas sin discapacidad.
Son ejemplos comunes frases como “Si él puede hacerlo, ¿cuál es tu excusa?” junto a una imagen de una persona en silla de ruedas practicando un deporte, o historias que exaltan la “superación” individual sin mencionar las condiciones sociales que habilitan o impiden el acceso a derechos. En este sentido, el inspiration porn es una manifestación del capacitismo, una forma de discriminación que subordina a las personas con discapacidad bajo la premisa de que sus vidas tienen menos valor o que deben esforzarse por acercarse a un ideal de “normalidad”.
Las personas con discapacidad son con frecuencia retratadas como “héroes”, “valientes” o “ejemplos de vida” simplemente por existir o realizar tareas cotidianas. Este enfoque tiene consecuencias negativas profundas: romantiza la discapacidad como una tragedia personal que puede ser “superada” con voluntad, omitiendo la existencia de las barreras estructurales que impiden la participación plena.
En otras palabras, cuando se idealiza la “superación”, se suele invisibilizar el rol que tienen las políticas públicas en promover la accesibilidad y un entorno donde haya equidad de oportunidades. Además, la representación heroica suele reducir a las personas a objetos de motivación desprovistos de agencia y complejidad como sujetos de derecho.

Al respecto, Marisol Irigoyen, actriz con discapacidad, enfatiza que “históricamente cuando se habló de discapacidad, se hizo desde un lugar peyorativo, desde la lástima que tiene implícita una jerarquía: el que tiene lástima está allá arriba y vos estás acá abajo”. Entonces, afirma la actriz, “creo que una forma anticapacitista de hablar de discapacidad sería de igual a igual”.
Desde su experiencia como actriz en la obra “Lo normal”, Irigoyen destaca la importancia de representar a las personas con discapacidad con la misma complejidad que a cualquier otro personaje. La artista señala que es fundamental evitar la deshumanización, no reducirlos a estereotipos y no operar desde la lástima, sino desde la igualdad.
¿Por qué es problemático “romantizar” la discapacidad?
El problema no es visibilizar logros o historias de vida, sino desde dónde y para quién se cuentan. Cuando la narrativa pone el foco en la discapacidad como algo que debe “superarse” y no en la accesibilidad, la inclusión y los derechos, se pierde de vista el verdadero objetivo: construir una sociedad que no se inspire en la excepcionalidad, sino que garantice equidad para todas las personas.
Reconocer y problematizar estos discursos es un paso fundamental para construir una sociedad más justa, donde la inclusión no sea una etiqueta sino una práctica cotidiana, y donde la dignidad de las personas con discapacidad no dependa de si “inspiran” o no, sino de su derecho a existir y ser respetadas tal como son.
Sobre el tema, Laura Wierszylo, directora de Desarrollo Global de CILSA, asevera que la narrativa capacitista no contribuye a la inclusión real, sino que instiga a la desigualdad, al construir un imaginario en el que solo son “válidas” si logran “superarse” o “inspirar” a otros.
En este sentido, asegura que “romantizar la ‘superación’ de una persona con discapacidad puede resultar dañino aunque tenga una intención positiva, porque al hacerlo se individualiza un problema que es colectivo y estructural”. Es decir, la responsabilidad total se deposita en la persona con discapacidad, como si todo dependiera de su fuerza de voluntad, generando así una presión enorme sobre otras personas con discapacidad: como si tuvieran que “demostrar” que valen por lo que logran, y no por quienes son.
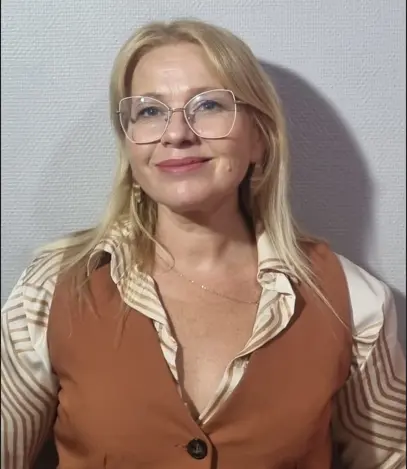
directora de Desarrollo Global de CILSA
Quintana coincide, a la vez que alerta sobre los peligros de perpetuar representaciones heroicas, ya que dichas narrativas insinúan que no es necesario eliminar barreras, dado que hay personas con discapacidad que las pueden superar. Para Marina Cavaleti, docente, periodista, música con parálisis cerebral y activista por los derechos de las personas con discapacidad, “trabajar, estudiar, desarrollarse -vivir, en definitiva- es hermoso y desafiante. Y es aún más desafiante para las personas con discapacidad. Y no debería serlo. Las limitaciones urbanas y sociales deben revisarse: son las que realmente discapacitan a las personas diversas. El foco no debería ponerse en aplaudir a quien se adapta de manera forzosa sino en qué hacemos para que esas barreras no existan”, afirma.
Además, estas representaciones pueden ejercer una presión adicional sobre las propias personas con discapacidad, a quienes se les exige constantemente ser “fuertes”, “positivas” o “ejemplares”, invisibilizando el derecho a la vulnerabilidad, al enojo, al reclamo y, en definitiva, a vivir plenamente sus experiencias sin ser juzgadas.
Discapacidad en emergencia

La mirada capacitista y peyorativa de lo que es distinto, que acentúa la visibilidad de las personas con discapacidad solamente como “ejemplos de esfuerzo”, se relaciona intrínsecamente con el actual contexto de desfinanciamiento estatal. Cavaleti remarca nuevamente que “el foco no debe estar en las personas con discapacidad que deben hacer esfuerzos extra por adaptarse, sino en cómo reconfigurar un mundo que nos discapacita, teniendo en cuenta que todo está pensado y diseñado para tender a la homogeneidad: la arquitectura, la educación, el ámbito laboral y el acceso a la salud, por ejemplo”.
De esta manera, en el paradigma del héroe inspirador que todo lo puede, la responsabilidad recae por completo en la persona con discapacidad, lo que, según Irigoyen, “es muy cómodo para el Estado, porque entonces, ‘en los discas no hay que gastar, que se esfuercen, que sufran, que sean valientes’.
O sea, es como que detrás de esa historia que parece tan bonita del disca valiente, inspirador hay algo medio perverso, de dejar sufrir o aguantar en condiciones adversas”. En definitiva, el desfinanciamiento actual pone de manifiesto un mal estructural: el de un sistema sin conciencia verdadera sobre la responsabilidad que le compete para fomentar la igualdad de oportunidades.
Al respecto, Quintana, agrega que “es la sociedad la que tiene la responsabilidad de ser más inclusiva, eliminando las barreras, dando los apoyos necesarios, incluidos ajustes razonables, que la persona requiere. En definitiva, el desfinanciamiento no hace más que justificar la falta de políticas públicas al sugerir que el éxito depende sólo del esfuerzo individual”. Así, se borra de la escena la responsabilidad del Estado y de la sociedad en general. “En lugar de preguntarse por qué una persona con discapacidad tiene que hacer un ‘esfuerzo extraordinario’ para acceder a derechos básicos, se celebra que lo haya logrado ‘contra todo pronóstico’, lo que es una forma de naturalizar la exclusión,” complementa Wierszylo.

Hacia un paradigma de la inclusión

Para desmontar el mito del héroe inspiracional y el capacitismo es necesario repensar las formas en que representamos y nos relacionamos con la discapacidad:
- Centrar la voz de las personas con discapacidad, promoviendo narrativas propias, diversas y auténticas. Irigoyen rescata que es muy positivo escuchar las voces propias de las personas con discapacidad, y consumir contenido creado por personas con discapacidad: “cuando una persona que no tiene discapacidad decide escribir o hablar sobre el tema de alguna manera, sugiero que lo haga informándose y nutriéndose justamente de material hecho por personas con discapacidad”, sugiere.
- Educar sobre el capacitismo en todos los niveles, desde la escuela hasta en los medios de comunicación.
- Mostrar la discapacidad como parte de la diversidad humana, sin ocultarla ni sobreexponerla: hablar de discapacidad sin infantilizar ni idealizar, respetando la autonomía, la dignidad y la pluralidad de identidades.
- Incluir a personas con discapacidad en roles diversos, no solo como “ejemplos de superación”, sino como profesionales, artistas, líderes, etc.
- Cambiar el foco de lo individual a lo estructural, entendiendo que lo discapacitante no es el cuerpo, sino un entorno que no garantiza accesibilidad, participación y derechos.



