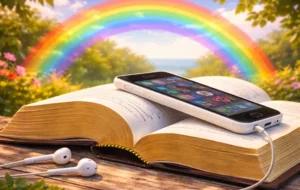Violencias naturalizadas y barreras estructurales: qué revela el informe de Grow sobre bienestar laboral LGBTINB+ en América Latina
La investigación “Inclusión en alerta: barreras al bienestar laboral de la población LGBTINB+ en América Latina”, elaborada por Grow – Género y Trabajo, expone con contundencia las múltiples formas de violencia que persisten en los espacios de trabajo hacia las personas del colectivo de la diversidad sexual.
El informe se basa en 3.243 respuestas, con fuerte representación de Argentina y presencia de otros países de Sudamérica y Centroamérica. Según los resultados, 8 de cada 10 personas indicaron haber vivido una situación de violencia laboral y las identidades no cisgénero son las más afectadas por esta problemática. En diálogo con Diversa Noticias, Kali Padilla, tallerista especializada en diversidad en Grow, compartió algunos de los hallazgos más relevantes y cómo las organizaciones pueden actuar frente a ellos. “La falta de conocimiento sobre la existencia de protocolos, canales de denuncia o programas de acompañamiento, no implica necesariamente que no existan, sino que no son accesibles” advierte.

– El informe muestra que muchas personas no identifican haber vivido situaciones de violencia laboral hasta que se les presentan ejemplos concretos. ¿Qué nos dice esto sobre la naturalización de ciertas prácticas en el ámbito laboral y cómo pueden las organizaciones trabajar sobre esa toma de conciencia colectiva?
Uno de los datos más relevantes del informe es que las personas LGBTINB+ reconocen haber vivido situaciones de violencia laboral en mayor proporción que los varones y mujeres cisheterosexuales. La cifra más preocupante se registra en la población travesti, trans y no binaria: el 91% afirmó haber atravesado situaciones de violencia laboral, lo que representa casi 10 puntos porcentuales por encima de las mujeres cis y 11 puntos por encima del promedio general.
Este dato se vuelve aún más significativo cuando se analiza cómo se manifiesta la toma de conciencia frente a estas violencias. Muchas personas no logran identificarlas hasta que se les presentan ejemplos concretos. Cuando se consulta por situaciones específicas -como chistes, burlas, silenciamientos o exclusiones-, el número de personas que reconocen haber atravesado experiencias de violencia aumenta en un 12% entre la población LGBTINB+ en general, y en un 8% más en el caso de personas travesti-trans y no binarias. Esto pone de manifiesto el alto grado de naturalización de la violencia simbólica y psicológica en el entorno laboral, muchas veces normalizada bajo la forma de comentarios “ligeros” que degradan la identidad o expresión de género.
– El informe también señala que las vías institucionales (RRHH, canales de denuncia, líderes) son poco utilizadas por las personas afectadas. ¿Qué barreras identifican en este sentido?
El informe también muestra que, aunque las personas LGBTINB+ son quienes más acciones emprenden frente a situaciones de violencia -ya sea hablando con compañeres, líderes, Recursos Humanos o utilizando canales institucionales-, también son quienes más denuncian por fuera de la organización. Esta doble vía evidencia un déficit en la efectividad de las respuestas institucionales, que muchas veces resultan insuficientes para contener, reparar o transformar las situaciones de violencia.
Entre los principales obstáculos que enfrentan las personas del colectivo al momento de utilizar los canales internos, se destacan el miedo a perder el empleo, el descrédito en las herramientas institucionales, la percepción de que las denuncias no generan consecuencias reales, el temor a represalias cuando quien ejerce la violencia es una persona con poder, y el temor a no ser creídes. Este último punto refleja el peso de los estigmas y la deslegitimación histórica de las vivencias de las personas LGBTINB+ en el mundo laboral.
Otro dato preocupante que puede verse: cuando las personas LGBTINB+ se atreven a denunciar, muchas veces sufren represalias o consecuencias negativas. Se las traslada de sector sin su consentimiento, se las aísla, o incluso se las despide. Esto genera un mensaje tácito muy potente: hablar tiene costo. Y ese costo lo asume la persona afectada, no quien ejerce la violencia. Genera un efecto disciplinador y eso convierte en barreras para denunciar en las instituciones.
Por último, solo un tercio de las personas encuestadas reconocen que sus organizaciones realizan acciones frente a situaciones de violencia laboral, lo que señala una falla importante tanto en la implementación de políticas como en su difusión. La falta de conocimiento sobre la existencia de protocolos, canales de denuncia o programas de acompañamiento, no implica necesariamente que no existan, sino que no son accesibles, lo que refuerza la desprotección y la desconfianza.
– ¿Cómo pueden las empresas reconstruir la confianza y garantizar procesos seguros y efectivos para abordar situaciones de denuncias de violencia laboral?
Para que las organizaciones puedan garantizar procesos seguros y efectivos frente a situaciones de violencia laboral, es indispensable intervenir en distintos niveles. En primer lugar, es necesario que asuman y muestren un compromiso real y sostenido con la erradicación de la violencia y la transformación de los espacios laborales a partir de la construcción de protocolos y canales de denuncia, estructurados en torno a los principios de confidencialidad, no represalias y no revictimización.
A su vez, es fundamental que reconozcan explícitamente la violencia ejercida por motivos de identidad, expresión de género u orientación sexoafectiva como una forma inaceptable de violencia laboral. En adición a esto, debe garantizarse que las herramientas institucionales estén acompañadas por una comunicación clara, accesible y constante. Contar con protocolos no es suficiente si las personas no saben que existen, cómo activarlos o qué esperar del proceso.
En un segundo nivel, es fundamental que se acompañe construyendo una cultura organizacional donde las violencias sean nombradas, visibilizadas, abordadas y prevenidas, y donde las personas sepan que no están solas si atraviesan una situación de maltrato, discriminación o acoso. Cuando se habla de cambio o transformación organizacional, implica no solo que haya equipos formados que aborden desde una perspectiva de diversidad sexual y de género, sino que toda la organización esté involucrada y fundamentalmente capacitar a quienes lideran para que no reproduzcan violencias, y puedan detectar y responder de manera adecuada cuando identifican o conocen una situación. Pero también es necesario sensibilizar, revisar cómo se vinculan las personas en el día a día, qué formas de violencia están naturalizadas, y qué transformaciones culturales necesita esa empresa para que todos y todas puedan trabajar sin miedo.
Por último, resulta fundamental generar información sobre las personas LGBTINB+ dentro de las organizaciones. La producción de datos e indicadores internos permite no solo dimensionar la situación del colectivo, sino también desarrollar estrategias ajustadas a sus necesidades reales. Para que esto sea posible, es necesario que el entorno laboral sea seguro y hospitalario, de modo que las personas puedan compartir su identidad sin temor.
El informe deja en evidencia que la violencia laboral hacia personas LGBTINB+ no solo existe, sino que está profundamente invisibilizada y arraigada. Romper con esta naturalización, garantizar respuestas institucionales efectivas y construir entornos laborales verdaderamente inclusivos es un desafío urgente para todas las organizaciones que se comprometen con la igualdad.