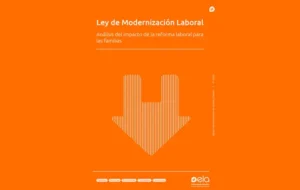¿Con quién están nuestres hijes cuando no estamos?

Por Yohana Solis, especialista en protección integral, género y derechos humanos,
creadora de La Chica de Pelo Violeta
Desde la colonia, América Latina ha sistematizado y normalizado el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. No es sólo una de las formas más silenciadas, sistemáticas y persistentes de violencia: es estructural, con raíces culturales, políticas y económicas que debemos abordar con valentía. Mientras no lo nombremos, no lo visibilicemos y no actuemos colectivamente, seguirá ocurriendo en los mismos lugares de siempre: dentro de los hogares, en las casas de los abuelos, en los espacios deportivos, religiosos o escolares, y hoy también, en el mundo digital.
La protección de las infancias podría ser uno de los pocos temas capaces de cerrar la brecha político-cultural en nuestros países. Pero, desafortunadamente, no se trata solo de estadísticas estremecedoras: la realidad es bastante paralizante. A diferencia del imaginario que asocia el abuso sexual exclusivamente con redes de pedofilia que captan víctimas, la mayoría de los casos ocurren en un entorno conocido para les niñes: un profe simpático, un familiar a cargo o un adulto “de confianza”. Sí, esas redes existen, y hay que concientizar al respecto. Pero tenemos que hablar de una herida que duele más cerca: los pactos familiares de silencio que reproducen el abuso y protegen a los agresores. Es incómodo porque destruye el mundo tal como lo conocemos, desnaturaliza una realidad que se ha reproducido históricamente y exige responsabilidad adulta.
Desde una perspectiva feminista y de derechos, sabemos que el abuso no ocurre solo por la acción de un agresor, sino por una red de silencios, omisiones y complicidades. Una cultura que sigue ubicando el problema en la “mentira” de les niñes, en su “imaginación”, en su “confusión”. Una cultura que todavía no registra que el abuso es un delito, no una cuestión privada o familiar. Y luego viene el clásico: “¡No te metas, que es un tema de ellos!”
Es fundamental comprender que el abuso no solo marca el cuerpo de las infancias: condiciona toda su trayectoria de vida. Quien ha vivido abuso siendo niñe tiene mayor riesgo de abandonar la escuela, de desarrollar trastornos de salud mental, de vivir relaciones violentas en la adultez y de sufrir exclusión estructural. Por eso, prevenir no es solo evitar que ocurra: es intervenir a tiempo para que el daño no se naturalice. La prevención es clave, pero la reacción a tiempo permite que las víctimas procesen el trauma y se reconstruyan como sobrevivientes.
La prevención requiere mucho más que enseñar a decir “no”. Implica garantizar educación sexual integral desde los primeros años, con enfoque de género y de derechos humanos. Implica enseñar a niñes que su cuerpo les pertenece, que pueden hablar aunque les digan que no, que nadie tiene derecho a tocarles ni a manipularles. Pero también implica formar a adultes capaces de detectar signos de abuso, de reaccionar con cuidado y sin revictimización, de romper los pactos de silencio.
En zonas rurales de América Latina, por ejemplo, el abuso sexual infantil intrafamiliar está profundamente normalizado. Se transmite de generación en generación bajo esos mismos pactos de silencio, con víctimas expulsadas y agresores protegidos. Las niñas que quedan embarazadas por violación muchas veces son obligadas a parir, a convivir con su agresor, a callar por “el bien de la familia”. Los niños varones abusados, en cambio, son silenciados o directamente expulsados de sus comunidades. Eso también es violencia de género. Ese doble estándar muestra cómo el patriarcado no solo produce violencia, sino también impunidad selectiva. ¿Si le pasó a mi abuela y a mi mamá, de qué podría quejarme yo?
Hoy, el abuso también circula por otras vías. El mundo digital ha abierto nuevas rutas para la violencia. El grooming es una de las formas más peligrosas de cooptación de infancias: adultos que simulan cercanía, admiración o amor para obtener material sexual o concretar abusos. A través de videojuegos, chats, redes sociales o plataformas de streaming, el abuso ya no necesita contacto físico para ser real. Y, sin embargo, muchas veces ni nos enteramos de lo que ocurre en esos entornos. ¿Vos sabés con quién chatean tus hijes/sobrines mientras juegan Roblox?
En la era de la inteligencia artificial, los abusadores ya ni siquiera necesitan infiltrarse en espacios presenciales: con una sola foto tomada de redes, pueden producir contenido pornográfico infantil mediante IA, difundirlo y comercializarlo sin que la familia se entere. La huella digital de nuestras infancias está expuesta en el rincón más oscuro de Internet. ¿Quién tiene acceso a lo que publicás en tus redes sociales?
Frente a este escenario, las empresas y organizaciones tienen un rol irremplazable. Porque la prevención del abuso no es una tarea que recaiga sólo en familias o escuelas, sino que requiere una acción social amplia y sostenida. Desde los entornos laborales se pueden implementar políticas de protección y cuidado en espacios que incluyen niñeces (como programas sociales, voluntariados, eventos o productos); generar instancias de formación y sensibilización sobre abuso, consentimiento, ESI y cultura del cuidado; revisar los protocolos internos, incorporando una mirada interseccional, con enfoque de derechos y perspectiva de infancias; garantizar ambientes laborales que protejan también a madres, padres y cuidadores para que puedan acompañar activamente a sus hijes; y usar las plataformas y canales de comunicación para visibilizar la temática, informar y abrir conversaciones responsables.
No hay transformación sin incomodidad. Y no hay verdadero compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión si no incluimos también a las infancias en esa ecuación. El 19 de noviembre puede ser una fecha de campaña, o puede ser una oportunidad para revisar nuestras prácticas, nuestras decisiones y nuestras prioridades. Porque prevenir el abuso sexual en la infancia no es solo evitar que ocurra: es construir una cultura donde el cuidado sea un valor compartido, donde ninguna niña, ningún niño, ningune adolescente tenga que pasar años en silencio.
Yohana Solis es consultora en protección integral, género y diversidad. Integra proyectos regionales sobre ESI, niñez y violencias. Actualmente colabora en el desarrollo de herramientas de prevención con mirada interseccional para contextos educativos, institucionales y comunitarios.