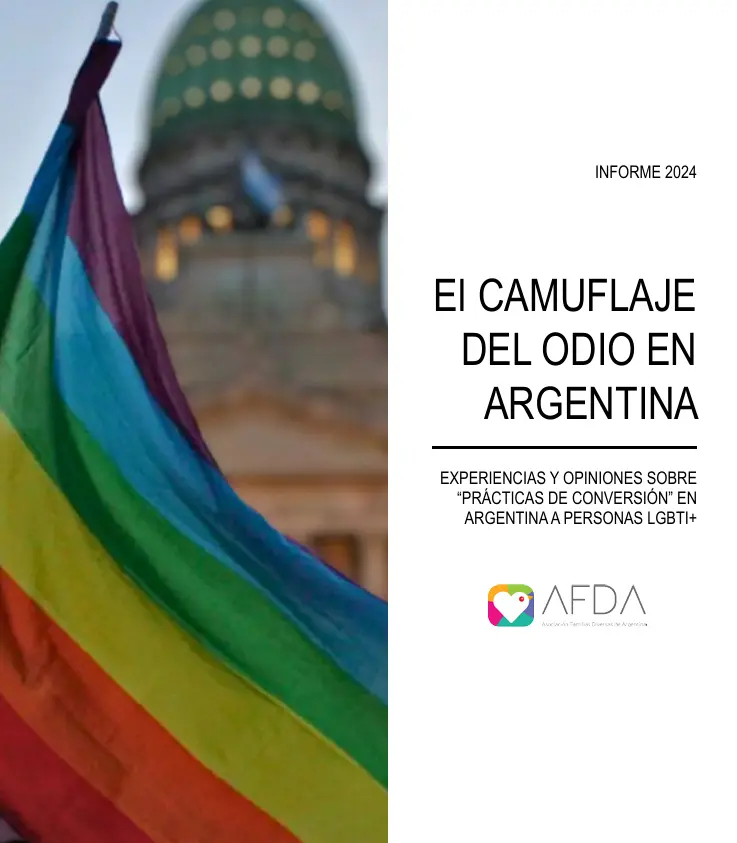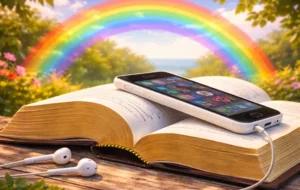El camuflaje del odio: por qué siguen existiendo las prácticas de conversión en Argentina
Por Stephanie Simonetta
Aunque Argentina cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados en materia de derechos LGBTTIQ+, el primer informe federal sobre prácticas de conversión revela que estas violencias siguen ocurriendo, muchas veces disfrazadas de contención, terapia o ayuda espiritual. Andrea Rivas, presidenta de Asociación Familias Diversas De Argentina (AFDA), explica los hallazgos más alarmantes del estudio y el ecosistema que permite que estas prácticas persistan.
AFDA presentó “El camuflaje del odio en Argentina”, el primer informe nacional sobre prácticas de conversión. Estas intervenciones buscan modificar o suprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las personas. A pesar de ser condenadas por organismos internacionales, estas prácticas siguen operando -a veces de manera explícita, otras con un discurso disfrazado de ayuda- en distintos entornos.
El informe documenta tanto formas altamente coercitivas -como relaciones sexuales forzadas, desnudez y alimentación forzada o períodos de inanición- como otras presentadas bajo una aparente intención de apoyo, como terapias psicológicas o confesiones obligadas y penitencias en ámbitos religiosos. También alerta sobre situaciones que ocurren en espacios laborales, donde compañeros o empleadores pueden -con o sin conciencia del daño- recomendar este tipo de intervenciones.
Basado en una encuesta a 839 personas LGBTTIQ+ y entrevistas en profundidad, el informe expone el entramado social, institucional y simbólico que permite la persistencia de estas prácticas. En esta entrevista, Andrea Rivas comparte los hallazgos más relevantes y reflexiona sobre las claves para prevenir estas violencias.
– ¿Qué los motivó a realizar este primer informe sobre prácticas de conversión en nuestro país?
Este informe tiene que ver con el conocimiento, desde hace mucho tiempo ya, de la existencia de las prácticas de conversión en Argentina. Y en darnos cuenta de que no había ningún informe de este tipo que recopilara todas las experiencias a nivel federal de las personas que habían atravesado y que están atravesando estas prácticas.

Una de las cosas que se suele pensar es que, porque hay determinado marco normativo en Argentina, hay cosas que no siguen pasando. Entonces, en un mundo como el de hoy donde los mismos patrones de retrocesos hacia la comunidad LGBT se van dando en diversos países -e incluso también en países que tienen un buen marco normativo-, queríamos ver qué era lo que estaba sucediendo en Argentina.
– ¿Qué hallazgos fueron los que más les llamaron la atención al momento de analizar los resultados de las encuestas y los testimonios?
Nos llamó mucho la atención cómo hay un ecosistema totalmente construido para que estas prácticas sigan perpetuándose: hay diferentes capas que están muy camufladas, por eso lo llamamos el camuflaje del odio.
Tenés cuestiones territoriales y del entramado social: la iglesia cuando está en un pueblo chiquito, o en un pueblo rural, tiene un lugar muy importante en la sociedad. A veces forma grupos para personas LGBT y de pronto las personas se acercan y terminan sintiéndose culpables.
Pero más allá de los lugares religiosos, toda la amplificación que dan las redes y los algoritmos fue algo nuevo.
– En los testimonios se ve cómo muchas personas naturalizaron durante años las violencias que vivieron. ¿Qué mecanismos son los que permiten ese camuflaje que mencionabas?
En los testimonios muchas veces había una coincidencia en que no era “te llevo a una clínica y te quiero cambiar”, al principio no era una cosa súper violenta, sino que se camuflaba como algo para que la persona pudiera atravesar el momento.
Muchas eran personas en vulnerabilidad, ni hablar de que esto empieza a muy corta edad entre la niñez y la adolescencia: eso hacía que las personas pidieran ayuda a sus familias o dentro de sus entornos. Y las familias asimismo iban a las iglesias a pedir ayuda también. O a veces a profesionales de la salud, pero todas estas personas estaban bastante conectadas entre sí.
Entonces cuando hablamos de camuflaje hablamos de que no se le presentaba a la persona como una terapia o una práctica de conversión, sino -muchas veces- como un modo de acompañamiento. Pero después las prácticas eran terribles, de humillación, de hacer sentir mal a las personas, de violencia. Todas estas prácticas repercutieron en la salud mental de las personas sobrevivientes, en el desarrollo de su vida.
– ¿Por qué creen que cuesta tanto acceder a las justicias en estos casos?
Cuando hablamos de que hay todo un ecosistema, lo que pudimos ver es que hay un entramado muy profundo de cómo se mueven las prácticas de conversión en Argentina, donde son varios los actores que las promueven, las implementan y las llevan adelante. En algunos casos son iglesias, en otros son profesionales que muchas veces se presentan como si no estuvieran relacionados con las iglesias, pero luego por lo que nos decían los testimonios tenían algún tipo de vínculo.
Y, como decía antes, hay iglesias que son muy influyentes, que en situaciones de desigualdad social contienen diferentes poblaciones, porque son las que trabajan comunitariamente. Esto hace que estén cercanas al poder judicial o a las intendencias, entonces hay un entramado político muy fuerte que dificulta la llegada al acceso a la justicia.
Por otro lado también la mayoría de las personas tardan muchísimo en salir de las prácticas de conversión y poder hablar. Fijate que 8 de cada 10 personas no denunciaron. Y muchas personas no quieren denunciar porque significaría denunciar a su familia.
– ¿Cómo se pueden prevenir estas prácticas? ¿Y, en este sentido, cómo se puede contribuir desde el ámbito laboral?
Cuando les preguntamos a las personas sobre cómo erradicar estas prácticas nos respondieron trabajar en la educación sexual integral, en la información, en la visibilidad, también en el acompañamiento, pero fundamentalmente en la prevención.
El rol de las empresas es muy importante. En los testimonios vimos varias situaciones que se presentaban por compañeros de trabajo que recomendaban lugares de prácticas de conversión. Acá hay que entender que a veces las personas recomiendan lugares sabiendo y otra sin saber, justamente por esta situación del camuflaje. Hay personas que realmente creen que están ayudando porque hay lugares que se venden como terapias o grupos de ayuda.
Entonces las empresas tienen un rol visibilizando la orientación sexual y la identidad de género como un derecho que tenemos a ser quienes somos, un derecho humano. Las políticas de diversidad previenen estas situaciones.
Muchas situaciones pasan porque las personas tienen miedo a perder su trabajo, piensan que van a estar marginalizadas, les dicen que no van a tener una buena vida. Entonces es importante que puedan estar en un ambiente laboral donde se promuevan estos derechos. Eso contribuye a prevenir y desterrar estas prácticas.
Además, acceder a un trabajo les da independencia para que no dependan de los ingresos familiares y puedan irse de los hogares donde se los lleva a las prácticas de conversión. Las políticas de una empresa pueden impactar muy positivamente.
– ¿Creés que abordar este tema en algunos ámbitos puede generar ciertas resistencias?
Veo que la gente tiene miedo a este tema porque implica a las religiones y eso es un sesgo, porque muchas religiones realmente promueven el trato amoroso hacia todas las personas. Y no todas las religiones promueven las prácticas de conversión.
Creo que es muy importante que con los sectores de la misma religión que no las promueven se tiendan canales de diálogo para poder llegar a aquellos sectores que están promoviendo esto para frenarlo.
De hecho, en AFDA trabajamos mucho con iglesias y fundaciones protestantes, también con sectores de la iglesia católica. No todo es igual y es muy importante estar charlando con las personas que tienen llegada a su comunidad y no cerrarse.
– En el informe hablan sobre la reparación integral, ¿cómo se construye esa reparación?
Sí, hay un proyecto legislativo que se presentó hace poco que habla de una reparación integral para que las personas sobrevivientes puedan tener los medios y los recursos necesarios para salir adecuadamente de esta situación.